Sistematización de experiencias como fuerza movilizadora de los pueblos en resistencia
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 27 mar 2018
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 2 nov 2018
Por: Laura Cristina Gómez Ruiz

“No puedo investigar el pensar del otro referido al mundo si no pienso. Pero no pienso automáticamente si los otros tampoco piensan. Simplemente no puedo pensar por los otros ni para los otros, ni sin los otros. La investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, sino con él como sujeto de su pensamiento”. (Freire, 1970, p.130)
Utilizar metodologías alternativas de investigación social, es un reto a asumir por los actores políticos y colectivos que apuestan a la emancipación y el cambio del orden social establecido. Es así, como el uso de metodologías "otras" incide nuestras formas de construir conocimiento y con ello se está trasformando la manera de sentir e interpretar la realidad que nos rodea, por ello las investigaciones deben apuntar a desequilibrar el tradicional modelo de pensamiento único[1] (Ghiso, 2013, p.107) y hegemónico consolidado por los estándares burocráticos de conocimientos, promoviendo alternativas basadas en la participación, el diálogo, el reconocimiento y la dignificación del otro como sujetos políticos.
La sistematización de experiencias es una de las herramientas que nos podría ayudar en estar labor, pues esta consiste en problematizar, indagar, entender, conocer, pensar y sentir todas nuestras acciones en colectividad, por medio de la recopilación, condensación, organización y socialización de ellas; permitiendo que las voces en el proceso investigativo no solo sean escuchadas sino, además, sean (re)productoras de nuestros propios conocimientos.
Pero, ¿cómo se realiza una sistematización?
La sistematización es una construcción larga y de compromiso de aquellas personas quienes quieren nutrir sus procesos. No existen fórmulas ni pasos claves a seguir para la realización de una sistematización, pues cada experiencia ha tenido metodologías, sentires y formas de acción diferente. En ella se debe tomar la mayor parte de saberes, quehaceres y voces sin tener esquemas de neutralidad como los direccionados por los métodos tradicionales de investigación, pues esta se basa en la premisa de “que no hay acción humana desprovista de intención, de objetivos, de caminos, de búsqueda. No hay ningún ser humano que sea ahistórico, ni apolíticos” (Freire, 1985: s.p., como citó en Ghiso 2013, p.109). Asimismo, el proceso de la sistematización debe estar alimentado de formas organizativas-solidarias de resistencia de los movimientos sociales, articulándose con metodologías pedagógicas como la Educación Popular, la Educación Propia y otros enfoques como la Investigación Acción Participativa, pues al igual que estas, su mayor interés es ser un instrumento de (re)producción y (re)construcción de las formas y métodos de lucha y resistencia de los oprimidos.
Sin embargo, aunque no existe una manera única, comparto unos puntos clave que me han ayudado a la sistematización a partir de la experiencia con colectivos:
En primer lugar, debemos responder unas preguntas iniciales para encontrar nuestro horizonte. Estas deben ser concertadas por los participantes del proceso o por el comité sistematizador elegido en asamblea o reunión amplia:
a. ¿Qué vamos sistematizar? Observar el tiempo histórico y el tema a sistematizar, es decir busca delimitar lo que se intenta sistematizar. En muchos procesos se sistematiza la experiencia en general con un tiempo determinado o solo una parte temática y un momento temporal de la experiencia, esto último sucede cuando son organizaciones que trabajan diferentes tipos de tema y solo les interesa ver el trabajo en uno de ellos.
b. ¿Por qué lo queremos sistematizar? Es importante reflexionar sobre la valor del por qué, pues acá tenemos que visibilizar todas nuestras problemáticas frente a los procesos y cómo la sistematización podría ayudar a mitigarlas o transformarlas.
c. ¿Para qué lo queremos sistematizar? Es el propósito de lo que desea sistematizar. Nuestras sistematizaciones no pueden ser un hecho vacío, tienen que tener una justificación del para qué, pues esto permitirá que otras generaciones puedan alimentarse de nuestros procesos.
d. ¿Cómo lo vamos a sistematizar? La metodología es quizás una de las cosas que más nos genera problemas, por lo que siempre es importante mantener una frecuencia y constancia en la condensación y organización de la información.
Después de realizar lo anterior, se debe indagar si dentro de la organización o proceso se han realizado otras sistematizaciones o existen otros escritos, fotografías, audios, papelógrafos u otros materiales útiles que denoten el tema que queremos sistematizar. Si no se ha recolectado nada es hora de empezar.
Es importante saber que dentro de las producciones investigativas alternativas las voces son fuente de conocimiento, el hecho de opinar e indagar sobre el tema que se sistematiza debe ser considerado y valorado por quien sistematiza. Por esto, las fuentes principales de conocimiento son las fuentes orales, pues la mayoría de nuestros conocimientos ancestrales se han (re)producido por medio de la palabra, esta ha contado y colectivizado los saberes milenarios, siendo de vital importancia tener una constante grabación de la mayor parte del proceso que se desea sistematizar (como en asambleas, entrevistas, trabajos grupales, historias de vida, narraciones de los actores sociales, etcétera). También es importante que los facilitadores y sistematizadores puedan recolectar la información de fuente oral, por medio de las relatorías, los papelógrafos, las actas (donde los participantes condesan sus discusiones, ya sean dibujos, escritos, etc.), los diarios de campo de quién está sistematizando (allí se puede concentrar los puntos principales y reflexiones individuales o colectivas de las reuniones), etc.
En cada paso, en cada reunión y con cada material recolectado debe existir una organización y condensación de estos, con el fin de no perder u olvidar información. Existen muchas maneras de recopilar la información, propondré las matrices. Una matriz puede contener varios puntos que pueden ser importantes de rescatar, pero propongo unos generales: Tema (el trabajado en el taller, entrevista, historia de vida, etc.)-Objetivo (del encuentro)-Metodología de la actividad-Cosas que nos sirven-Dificultad encontrada-Resultados no esperados-Aprendizajes y desaprendizajes. De igual manera la matriz podría ser realizada no solo por encuentro, sino además priorizando los temas que deseemos rescatar, esto dependerá de la respuesta en la pregunta de qué se va a sistematizar.
Después de organizar toda nuestra información continua el paso de escritura. En este es significativo retomar sobre el por qué y el para qué quisimos hacer una sistematización, ya que dependiendo de lo que hayamos respondido será nuestra forma a la hora de escribir. Como este es un conocimiento construido desde nuestros diálogos y preocupaciones cotidianas, serán nuestras voces, saberes y aprendizajes las que aparecerán en nuestras sistematizaciones, ya sea relatando la experiencia del proceso organizativo, el contexto dónde surge, quiénes son los iniciadores, quiénes son los participantes, cuál es su intensión de trabajo, en qué se trabaja, cómo lo hacen, cuáles han sido los aprendizajes, las dificultades, etc. Al final es sustancial que hagamos recomendaciones a partir de nuestras lecturas para procesos venideros.

Este texto es un ejercicio que intenta contribuir a los procesos sociales para que sus acciones colectivas estén nutridas de formas alternativas de investigación, fortaleciendo sus procesos con construcciones de conocimiento propias. Porque, la sistematización es pedagogía para la resistencia y persistencia de los pueblos, que buscan desde diversas maneras, escrita, oral o visual; relatar y contar sus voces para que el olvido no sea memoria.
Bibliografía
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. México. Editorial SXXI.
Ghiso. A. (2013). Formar en investigación desde la perspectiva de la educación popular. En M. R. Mejía, L. Cedales y J. Muñoz (Ed.), Entretejidos de la Educación Popular en Colombia (pp. 91-130). Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
Notas
[1] Palabra utilizada por Alfredo Ghiso, caracterizada por “la racionalidad instrumental que fundamente el quehacer investigativo y la acción de los individuos en criterios de neutralidad, objetividad y efectividad, afianzando la “universalicen de la razón instrumental” que arbitra siempre el valor del conocimiento en favor de los intereses del mercado y de los poderes hegemónicos en detrimento de los otros.” (p. 107)
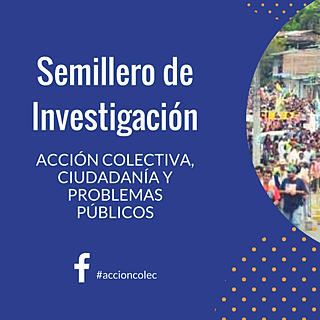


Comentarios