¿Para qué la investigación en Ciencias Humanas y Sociales en nuestra sociedad?
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 10 nov 2017
- 5 Min. de lectura
Históricamente Colombia ha tenido una baja asignación recursos al desarrollo científico y tecnológico del país, para el 2017 son inminentes y elevados los recortes del presupuesto estatal a la financiación este sector. Esto ha implicado que, en los últimos meses, presenciemos la emergencia de expresiones ciudadanas en escenarios universitarios como manifestación de rechazo a esta decisión.
Este recorte implica que en el proyecto de presupuesto de la nación para la vigencia 2018, Colciencias, pasará de recibir 380.000 millones de pesos a 222.000 millones[1], ratificando la disminución presupuestal que viene siendo constante para esta institución desde el año 2013. Adicionalmente, en Colombia, solo se invierte el 0.23% de Producto Interno Bruto en ciencia -PIB -. En Ciencia y Tecnología mientras que en otros países la inversión es al menos del 3%.[2].

La movilización social a favor de mejores condiciones para la ciencia y la investigación, aun no logra ser una reivindicación masiva enmarcada en el derecho a la educación, sin embargo, podemos reconocer en esta la configuración de un naciente repertorio de expresiones y acciones realizadas por distintos actores, en especial estudiantes, académicos y científicos, entre las que se encuentran: plantones, foros públicos en universidades del país, marchas, comunicados a la opinión pública, una cumbre de líderes educativos, mensajes y hashtag en redes sociales de líderes del sector educativo, recolección de firmas a través de la plataforma Change.org. Una de las últimas acciones realizada fue una carta de los premios Nobel dirigida al presidente de Colombia, en la que le piden “considere aumentar significativamente el presupuesto de ciencia y tecnología en los años venideros.”[3]
Esta coyuntura pone nuevamente, como en el debate público, las reflexiones sobre la importancia de la investigación desde distintas áreas del conocimiento, para cualquier territorio, pero en especial para un país con la historia, características y realidades como las colombianas. En el marco de estas deliberaciones aparecen aquellas que, específicamente, hacen alusión a la investigación social, ante la que se reviven varias preocupaciones, como por ejemplo, su financiación, importancia, validez, pertinencia, alcance, entre otras. Sumándome a las voces de inconformidad, indignación y rechazo categórico por los recortes presupuestales y por los oídos sordos a la necesidad de comprendernos como sociedad desde el desarrollo de la ciencia y la práctica investigativa; quiero proponer en este escrito, que retomemos la pregunta del para qué de la investigación social.

Sobre la tradición y fundamentación en investigación social
Son diversas las perspectivas, enfoques y problemas en el área de la investigación social. No obstante, en ellos “ha existido un paradigma predominante, el cual, al naturalizar, contribuye tanto con la tergiversación como con la asimilación ontológica de la injusticia, la dominación, la opresión.” (Vasilachis de Gialdino, 2012: 12). Esto ha implicado que determinadas escuelas y autores, provenientes, en su mayoría, de territorios que hacen parte del norte del planeta, de la Europa occidental y del sector anglosajón, estén autorizados en la producción de discursos universales, que se constituyen como referentes teóricos y metodológicos hegemónicos, así las realidades desde las cuales se produce investigación o sobre las que investiga, estén protagonizadas por contextos y actores significativamente distintos.
Esto ha generado clasificaciones que hablan de conocimiento convencional, válido y normalizado o de estándares universales. El contexto latinoamericano no ha sido ajeno a esta realidad, "los procesos de investigación, están, habitualmente, marcados por orientaciones epistemológicas, teóricas, metodológicas originadas fuera de sus límites” (Vasilachis de Gialdino, 2012, p.11). Sin embargo, desde hace varias décadas, en Otros territorios, algunos del sur, otros de los márgenes o periferias y algunos, incluso, desde los mismos espacios centrales, viene dándose la emergencia y visibilización de multiplicidad de formas en la producción del conocimiento o de Otros conocimientos, generados desde realidades, actores y territorios diversos y complejos, que también nos permiten conocer las dinámicas culturales, situaciones y conflictos, configurando estrategias, enfoques y metodologías de forma situada.
Han sido fundamentales, por ejemplo, los aportes de la Investigación Acción, la Investigación Acción Participativa, la sistematización de prácticas sociales y la Pedagogía Social, desde donde se retoman principios de la educación popular y se busca trascender de la descripción, al análisis y problematización situados y diferenciales; reconocer el proceso investigativo como un dispositivo transformador y constructor de identidades y; apostarle a perspectivas menos jerarquizadas, extractivistas y más promotoras del protagonismo de los distintos sujetos partícipes de la investigación social.
La posibilidad de conocer para transformarnos
En la reflexión sobre el para qué de la investigación social, quisiera ratificar su protagonismo en la configuración de cuerpos de conocimiento sobre la vida compleja y cambiante del país, es decir, es ella la que nos amplia o genera nuevos marcos interpretativos de la realidad social, por eso la manera en que la hacemos implica no solo una elección metodológica, sino sobre todo una elección política, de cara a los actores sociales y a la transformación de condiciones estructurales de inequidad e injusticia. Podemos preguntarnos incluso ¿Qué tipo de desarrollo puede generarse sin investigación social? ¿Uno homogéneo, estandarizado, formal, hegemónico, unidimensional?

Creo que la investigación social también nos ayuda a mantener una actitud reflexiva y de indagación sobre nosotros mismos, como sujetos, grupos sociales, organizaciones, comunidades y sociedades contemporáneas. Nos puede ayudar a comprender lo que nos hace resistentes, solidarios e incluyentes; y a reconocer caminos para que mujeres y hombres transformen su mundo y el mundo. Y es que es prioritaria la educación, la ciencia y la investigación en un país que está en el proceso y con el inmenso reto de construir la paz, de crear mejores condiciones de bienestar para todos su pobladores y de pagar deudas históricas refrendadas por la corrupción, la exclusión y la guerra.
Las universidades, los académicos, investigadores, y, en general, los distintos participantes del proceso educativo, tenemos un importante rol que jugar en este tinglado. Hace dos décadas, Bonilla y Rodríguez (2007) visibilizaron la existencia de dos asuntos que no son retomados de forma sistemática por los estudiosos de las ciencias sociales. Uno hace mención a “la necesidad de propiciar un cambio radical en el pensamiento de lo social, que permita superar las generalizaciones estandarizadas y sobre simplificadas de realidades no solo muy complejas sino también muy contradictorias” (Bonilla y Rodríguez, 2007, p.16); esta necesidad es prioritaria en tanto las modelaciones excluyen lo diferente, diverso y específico de nuestra realidad social y de las prácticas que los distintos actores desarrollan en ella.
El otro asunto que mencionan las autoras, tiene que ver con el olvido adquirido por las ciencias sociales sobre los “elementos éticos implícitos en las relaciones sociales y que por lo tanto subyacen a los procesos mismos de investigación”. Esto implicaría que no se dejen de lado asuntos cruciales “sobre el tipo de sociedad que se está construyendo, sobre lo que debería ser incuestionable en términos de equidad y desarrollo sostenido, y sobre las contradicciones que fundamentan sociedades que pretenden ser democráticas pero que operan con modelos de desarrollo y políticas altamente excluyentes” (Bonilla y Rodríguez, 2007, p.17). Precisamente este segundo planteamiento nos permite ratificar la necesidad de mantener, resignificar y fortalecer la investigación social, de cara a contribuir con la transformación social.
Referencias
Vasilachis de Gialdino, Irene (Prólogo). En: Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2012). Manual de investigación cualitativa (Vol. 1). Gedisa.
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/cientificos-protestaran-por-el-recorte-del-presupuesto-a-colciencias/537408
http://www.semana.com/educacion/articulo/presupuesto-para-investigacion-cientifica-en-colombia/517070
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/premios-nobel-piden-santos-aumentar-presupuesto-para-ciencia-articulo-719748.
Elssy, B., & Rodríguez, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Bogotá Grupo Editorial Norma
Notas
[1] http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/cientificos-protestaran-por-el-recorte-del-presupuesto-a-colciencias/537408.
[2] http://www.semana.com/educacion/articulo/presupuesto-para-investigacion-cientifica-en-colombia/517070.
[3] https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/premios-nobel-piden-santos-aumentar-presupuesto-para-ciencia-articulo-719748.
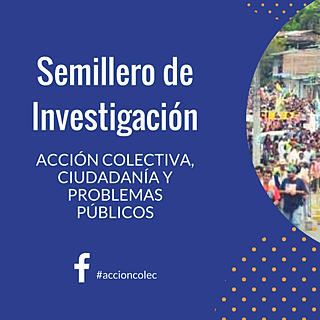


Comments