Moravia: una pedagogía de la memoria del territorio
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 21 jun 2019
- 4 Min. de lectura
Por Laura Cristina Gomez
Los seres humanos somos memorias que circundan entre pasajes de lo individual y lo colectivo. Cada fracción de nuestro pensamiento está alimentado por estas memorias que nos definen como cultura y en sociedad. Son elementos que constituyen las formas de relacionamiento con los otros, nuestras maneras de observar el mundo y los territorios que habitamos, de percibirlos e interpretarlos. Porque el territorio es la unión del espacio físico y las relaciones sociales que establecen los seres humanos en él, en sus ámbitos culturales, económicos, sociales y políticos; todo conformado por múltiples memorias individuales que se configuran en una memoria colectiva, en historias que narran y describen el lugar habitado por los sujetos para transformarlo en territorio.
El arte, entre muchas cosas, ha sido un vehículo para visibilizar estas memorias que construyen territorio, una forma de salvaguardarlo y narrarlo. La relación con el espacio desde lo íntimo, cotidiano y lo colectivo se deja ver en múltiples obras musicales, plásticas, danzarias, teatrales, cineastas etcétera, que muestran las historias que han vivido naciones, ciudades, barrios y personas. De allí que sea tan indispensable que en la consolidación de los territorios el arte sea una herramienta en constante movimiento.

Fuente: Alcaldía de Medellín
Un ejemplo de esto es el Centro Desarrollo Cultural de Moravia –CDCM- donde se vienen gestando procesos formativos y prácticas artísticas que contemplan en su quehacer pedagogías para la memoria, combatiendo el olvido en un barrio de constantes transformaciones. Allí, la estrategia de memoria ha permeado la mayor parte de las acciones que se realizan, ha logrado que éste sea un eje transversal de trabajo. Pero ¿por qué sucede esto?
Moravia un barrio ubicado en la comuna 4 de Medellín, ha sido el epicentro de mayor transformación urbana de la zona norte de la ciudad. Comenzó a ser habitado desde los años 50’, por personas mayoritariamente rurales desplazadas por el conflicto bipartidista que se vivía en el campo colombiano En sus inicios era un lugar con vastos terrenos verdes destinados al cultivo de alimentos de las personas que allí habitaron; con el transcurso del tiempo y junto a las nuevas dinámicas de desplazamiento forzado, surgidas por la mutación del conflicto social y armado en Colombia, se generó un aumento en su población que vio en la apropiación de terrenos de las grandes urbes una solución inmediata para comenzar un nuevo camino y huir de la intensa situación bélica, vivida en el campo durante las últimas décadas del siglo pasado.
En el año de 1977, el sector de Moravia fue concedido por la administración municipal de la época como el lugar óptimo para la construcción del relleno sanitario de la ciudad de Medellín, convirtiendo el barrio ya densamente poblado, en el botadero de basura a cielo abierto. Esto transformó estética, social y económicamente el contexto del barrio, el aprovechamiento de las condiciones vio en el reciclaje una salida económica para su sostenimiento y generó unos vínculos comunitarios solidarios más fuertes en medio de la resiliencia.
El proceso de transformación del barrio estuvo circunscrito a la lucha por el dominio territorial de los actores que conformaban el conflicto armado. En los 90’s se vivió el proceso paramilitar con las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada, quienes insertaron la antesala del actual control territorial por las llamadas Bandas Criminales (Bacrim), pero, a partir de 1993, el barrio es escenario del primer proceso de desmovilización de las milicias urbanas de Colombia. Algunos de estos y otros actores tuvieron legitimación comunitaria mientras que otros no
Todo esto consolidó lo que actualmente es Moravia, un barrio como muchos de la ciudad, entornos receptores de personas desterradas de diversas culturas y territorios, que encontraron en ellos espacios para habitar y para construir colectivamente comunidad, apropiados y empoderados a través de procesos comunitarios barriales, adaptando las situaciones que el sistema político y económico excluyente les ponía a su alcance.
Con ello, muchas administraciones públicas han puestos sus ojos en este territorio pues este ha sido construido a espaldas de su gestión e irrumpiendo con sus imaginarios de renovación urbana. Entre 2006 al 2011, se realizó el primer reasentamiento en el marco del proceso de “Mejoramiento integral” donde gran parte de sus habitantes fueron desplazamos a pesar de sus movilizaciones para evitarlo y sin evidente concertación.
En la actualidad se disputa nuevamente la transformación de ciudad y con él este sector, con el “Plan Parcial de Renovación Urbana, Barrio Moravia y área de influencia polígono Z1-R-7” propuesto en el 2018 por la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Desatando otra vez la activación de líderes sociales y de la comunidad que allí habitan, generando juntanza e integrándose mayoritariamente en el movimiento Moravia Resiste.
Bajo esta situación el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia ha tenido uno de los papeles más protagónicos desde su creación en el 2008, narrar para rememorar constantemente el barrio, no solo sus manifestaciones culturales sino además sus transformaciones, luchas, historias, en sí misma su cotidianidad de resistencia, a través del arte. Ahora y en esta vía en sus paredes circula #Amoravia amor a la vida, capacidad de ensoñar un territorio desde una fuerza activa por quienes lo habitamos, uniendo nuestra vida personal con la comunitaria, realidad y anhelo al mismo tiempo, que sigue el llamado de un amor creciente. Todo para afrontar, por medio del rescate de memoria viva, la nueva estrategia institucional, que edificará quizá a su acomodo un nuevo barrio, cambiando muchas de las dinámicas y los relacionamientos sociales que lo han consolidado como territorio digno construido por los moravitas.
Por lo que en él se están desarrollado acciones que apuntan a salvaguardar las manifestaciones identitarias que lo definen como ese territorio único para sus habitantes. Lo sonoro, visual, escrito, corporal, etcétera, se manifiesta en diversas obras, prácticas y procesos que visibilizan una estética de un barrio a desaparecer. Aparecen estrategias que reviven la memoria como: los Deborondos propuesta para narrar desde la fotografía el barrio, los cursos de formación artística y cultural con apuestas desde la pintura mural, pintura, la narración audiovisual, danza, desde la barbería, el costurero, etcétera, que siguen nutriendo pedagógicas para la memoria en fortalecimiento de los territorios.
Desde ahora queda la gran tarea de no permitir que la riqueza de un territorio edificado y planificado por sus habitantes sin mayor ayuda del Estado sea permeado por proyectos que buscan una gentrificación urbana, que excluye, expulsa y aleja cada vez más a las clases populares de la centralidad de la ciudad con el fin de satisfacer una estética del capitalismo burgués.
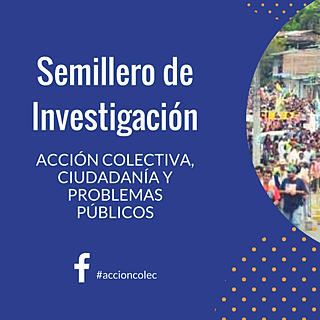



Comentarios