El sufragio como derecho universal y el voto militar en Colombia
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 13 mar 2018
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 2 nov 2018
Por: Jorge Luis Velez Agudelo
Se acercan las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia generando un escenario propicio para debates de distinta índole, uno de ellos y que ha perdido eco en la opinión pública, es el que versa sobre el derecho al voto de militares y policías.
Colombia ha sido denominada como una de las democracias más antiguas y una de las más estables del continente, pero sus prolongados conflictos armados le han significado delicadas acusaciones de violaciones a los DDHH por parte de sus fuerzas de seguridad, cuestión -que entre otras- ha desestimado la posibilidad de que el voto militar se amplié en la actualidad a cerca de 446.499 miembros de la fuerza pública, representada en 181.449 policías y 265.050 militares, de acuerdo a datos tomados de la Dirección General de la Policía Nacional en 2017 y de RESDAL en 2016.

La cifra corresponde al 1.2% del censo electoral, que sería de 36.470.966 si se le adiciona estos nuevos votantes. En términos ideales relacionamos estos datos con los ofrecidos en los dos últimos procesos electorales por el número total de sufragantes, suponiendo que todos los militares y policías acudieran a las urnas, encontramos que en la segunda vuelta presidencial de 2014 su capacidad de influir hubiese sido del 2.7% y en el plebiscito del 2016 del 3.3%. Estas cifran son relevantes si se tiene en cuenta que las elecciones de 2014 la diferencia porcentual de Santos sobre Zuluaga fue del 6% y la diferencia en el plebiscito de 2016 entre el No y el Sí fue de 0.43%.
Si bien las relaciones porcentuales anteriormente enunciadas no son más que especulaciones a partir de los datos obtenidos, teniendo en cuenta que el voto de los uniformados se podría ver fuertemente permeado por la doctrina militar y la idiosincrasia castrense de derecha, el posible impacto que podría generar concederle el voto a este sector en específico sería de suma importancia, no solo por los aspectos éticos, políticos o militares, sino porque este involucra a los hombres y mujeres en servicio, a sus familias y a todo el entramado social que se ve afectado por los procesos electorales.
El contexto en Latinoamérica ofrece un escenario completamente distinto al nuestro, los países que no han adelantado los procesos de apertura con relación al voto militar son Colombia, Guatemala, Honduras y República Dominicana, en tanto el derecho al voto para militares y policías ha sido concedido en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos países, que ya han implementado el voto militar, cuentan con sistemas políticos y económicos diversos, que oscilan entre la izquierda y la derecha y, que, a grandes rasgos, no han visto su vida política alterada por la legitimación de esta práctica democrática.
Un punto central en la reflexión sobre si los policías y militares deberían ser deliberantes políticamente y participar de los procesos electorales, nos remite a los siguientes argumentos: por un lado y a favor, que los militares aún en servicio ostentan el carácter de ciudadanos, y como tal, el derecho a elegir sus gobernantes; y en esa medida “su situación es semejante a la de las mujeres, la población carcelaria, los analfabetas y los no propietarios, excluídos por largos períodos del ejercicio del voto, aunque formalmente existiese el sufragio universal” (Rudas, 2014); y por otro lado y en contra, que si se permite el voto a esta población se corre el riesgo de que se politicen, afrontando grandes dificultades ya que los militares son los encargados de mantener el orden público “y defender la legitimidad democrática de los gobiernos elegidos popularmente, por lo que deben ser leales a éstos, sean o no de su agrado”, y en esa medida, llevarlos a que tomen partido por un candidato u otro, y “poner en entredicho su neutralidad y abrir las puertas a regímenes con Fuerzas Armadas abiertamente deliberantes en política, como fueron, por ejemplo, las dictaduras militares del Cono Sur” (Rudas, 2014).
Es claro que los argumentos sobre esta cuestión son amplios y diversos, la realidad también da cuenta que las debilidades institucionales no deberían negar los derechos de ciertas poblaciones alegando que no es el momento, argumentos similares fueron planteados, décadas atrás, al concederle el voto a los hombres no blancos o no propietarios y a las mujeres. También es cierto, que las condiciones políticas de un país como Colombia no permiten vislumbrar en el corto plazo un paso en la ampliación de la democracia en ese sentido.
Un par de iniciativas han intentado avanzar sobre el tema en el congreso, ninguna de ellas a logrado ubicar el tema en la opinión pública de forma contundente ni avanzar en su proceso legislativo, los militares retirados, algunos políticos de centro y de derecha no reniegan de esta posibilidad, quizás en algunos años sectores de izquierda, centro y otros tantos aún no convencidos, vean con optimismo la ampliación de los procesos democráticos, y quizás no solo en el caso de los militares sino también en el de las personas detenidas o condenadas, para que accedan al derecho del sufragio, que se precia de ser universal, pero al final no lo es tanto.
Bibliografía
Rudas, N. (14 de enero de 2014). Llegó la hora del voto militar latinoamericano . Recuperado el 18 de noviembre de 2014, de http://www.revistaperspectiva.com/analisis/llego-la-hora-del-voto-militar-latinoamericano
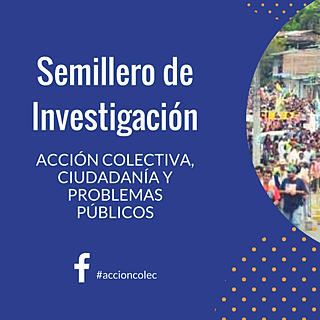


コメント