El significado de los silencios en sociedades victimizadas
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 28 ene 2018
- 2 Min. de lectura

Colombia es un país que ha trasegado por décadas de violencias implícitas y explícitas, con tal alcance que es difícil llegar a dimensionar el dolor físico, el trauma, la angustia y el miedo que puede despertar en el cuerpo, emociones y mente de las víctimas algún gesto, nombre, fotografía, difusión pública de escenas o paisajes acerca de los hechos violentos, o una opinión acerca del tema en redes sociales.
Sólo los sobrevivientes de los eventos traumáticos de violaciones, violencia en general y muerte pueden darle contenido a sus silencios. Ahora bien, esos silencios significan para el resto de la sociedad todos los caminos pendientes por recorrer, los desafíos por resolver en términos sociales, psicológicos, políticos, culturales.
No puede haber nada más ruidoso y ensordecedor que el silencio de una víctima. Si estuviéramos prestos y solidarios como sociedad a comprenderlas y solidarizarnos con cada una de ellas, que infinidad de cosas nos podría decir ese silencio, entre otras cosas, acerca de lo vigente y presente del poder victimario, acerca de lo actual de ese dolor vivido, acerca de los temores a las represalias y lo lejano que se advierte de una estructura real de justicia, solidaridad amplia y resarcimiento público.

El respeto al silencio de las víctimas tendría que acompañarse de la creación institucional de las condiciones de carácter social, jurídico, político y cultural, que les permita ya no ser sólo sobrevivientes solitarias del daño, sino personas acompañadas por el resto de la sociedad en ese daño y dolor individual.
¿Cómo colectivizar el dolor vivido en el cuerpo de Otro? ¿Qué códigos, lenguajes, marcos de justicia, acciones, emprender como sociedad para que de manera solidaria podamos transitar el duelo y dolor vividos por unos/muchos con la compañía, palabra, atención y comprensión de los otros?
El silencio que decide mantener una mujer violada acerca del nombre de su victimario, en vez de llevarnos al resto de la sociedad a polemizar y juzgarla, tendría que permitirnos reflexionar acerca de todas las condiciones físicas, sociales y jurídicas faltantes para que las víctimas quieran romper el silencio verbal y puedan tramitar su dolor de manera pública, sintiéndose respaldadas, acompañadas y cuidadas desde todas las instancias sociales.
En el momento en que logremos transitar como sociedad regodeada en el conflicto y en los silencios profundos de las víctimas, a las actitudes compasivas, solidarias, respetuosas y atentas a todo lo que nos tienen por decir, podremos quizás construir, lo que nos expresa el indio argentino Atahualpa Yupanqui, una vida juntos lejos de la rabia y el dolor y más cercana a la búsqueda conjunta por la construcción y reconstrucción de ese ser y estar feliz:
Le tengo rabia al silencio
por lo mucho que perdí.
Que no se quede callado
quien quiera vivir feliz.
Un día monté a caballo
y en la selva me metí
y sentí que un gran silencio
crecía dentro de mí.
Hay silencio en mi guitarra
cuando canto el garabí
y lo mejor de mi canto
se queda dentro de mí.
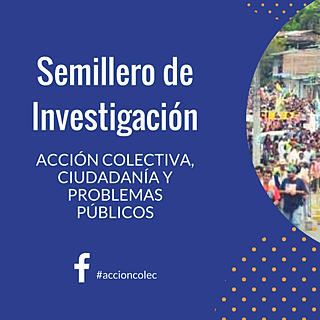


Comentarios