¿Educación pública, gratuita y de calidad? Del discurso al hecho
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 29 may 2020
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 30 jun 2020
Por: Laura Bonilla Romero y Alejandro Patiño Maya
Esta reflexión emerge a partir de las múltiples opiniones y el fuerte debate que surgió en redes sociales luego de las decisiones que tomaron las directivas de la Universidad Nacional frente al proceso de admisión, anunciando que debido a la contingencia mundial no sería posible garantizar la presentación del examen de admisión de manera presencial ni virtual. En consecuencia, se informó que se tendrán en cuenta los siguientes tres aspectos para el proceso de admisión: quienes ya presentaron la prueba anteriormente (2013-2 a 2020-1) se les tomará dicho puntaje; quienes estén cursando último grado y no hayan presentado el examen ni tengan resultado de Pruebas Saber 11 se les evaluará el desempeño escolar y quienes no han presentado el examen, pero ya cuentan con resultados de dichas pruebas, serán evaluados mediante la misma. Este último elemento fue el que más polémica desató.
La tendencia de Twitter #ALaNachoNoSeEntraConIcfes nos ha llevado a pensar que aparecer en un ranking como la mejor institución del país nos da la autoridad para apartar y discriminar a otros y otras que no tienen o tuvieron nuestros privilegios. Al parecer las pasiones y el ego nos han hecho desconocer lo excluyente, machista y discriminador que es el examen de admisión. ¿Será que superar un examen de admisión nos vuelve sujetos con superioridad intelectual? Al parecer a muchos les molesta que no se tenga el criterio que se tuvo con ellos o ellas, pues argumentan que esto podría hacer que se pierda la calidad, sin embargo, la preocupación sobre la calidad les llegó con el tema coyuntural, pero dónde está la discusión en cuanto a calidad cuando se evidencia, por simple irresponsabilidad, la no asistencia a clase de muchos o muchas, el no cumplimiento de los deberes académicos, el desinterés frente a aquellos o aquellas que se excusan en cargos de representación para evadir responsabilidades académicas o la no asistencia a los espacios de discusión de relevancia para toda la comunidad. ¿Entonces? ¿No hay excelencia si se entra a la Universidad con algo diferente a un examen de admisión, pero sí la hay cuando tenemos profesores que repiten contenido, que se atornillan a sus cátedras o que tienen denuncias por acoso?

Tomado de: Prensa Estudiantil, s.f.
Lo anterior, nos da pie para preguntarnos ¿Cómo se está midiendo la calidad? Al parecer mediante estándares internacionales, grupos de investigación, profesores y profesoras con múltiples estudios, patentes o gran número de publicaciones, el aumento del tropel de libro y por supuesto, lo que ya hemos dicho hasta ahora, el examen de admisión. No obstante, nosotros creemos que la calidad debe incluir más a la cobertura y al proceso. Es importante cuestionarse si realmente el examen de admisión es garantía de calidad académica.
En este sentido, cabe destacar varios aspectos con relación a dicho examen. En primer lugar, el costo. Cuando se tiene en cuenta la realidad socioeconómica del país y las profundas desigualdades que esto conlleva, es inconsecuente pensar que se puede acceder masivamente a un examen con valor de $110.000. Por esta razón, son muchos los estudiantes que ni siquiera pueden aspirar a presentar la prueba. Por otra parte, es un examen con un nivel de dificultad alto respecto a las temáticas que se llegan a abordar en colegios de zonas rurales o incluso en colegios urbanos públicos. Además, evalúa conocimiento de manera muy general y amplia, hecho que desestima las capacidades y habilidades reales de muchos de los y las estudiantes. En definitiva, un examen que acentúa la exclusión latente en nuestro territorio.
Por otro lado, es necesario pensar si realmente el debate a dar es si es mejor el examen de admisión o las Pruebas Saber 11. En realidad, hay una situación de fondo y es la educación vista de manera integral. ¿Qué hacer para que haya mayor cobertura? ¿Cómo garantizar el acceso? ¿Los dirigentes políticos y académicos que se eligen permiten cumplir los objetivos que se ha trazado la educación pública? Tanto el examen de admisión como las Pruebas Saber 11 son pruebas que pretenden homogeneizar los procesos de formación, romantizando las diferencias de clase y desconociendo las alternativas pedagógicas. En otras palabras, estas formas de “demostrar” el conocimiento asumen que la educación ha sido la misma para todos y todas.
El sistema educativo colombiano presenta un sinnúmero de problemáticas, por ejemplo, “para el año 2014, mientras la tasa de cobertura de Bogotá fue del 97,6% y la de Quindío del 53,4%, departamentos como Amazonas, Arauca y Putumayo registraron tasas inferiores al 12%” (Melo-Becerra, Ramos-Forero y Hernández-Santamaría, 2017, p. 71). Claro, son regiones donde se vivió y se vive la cara más cruda del conflicto, donde la presencia estatal se reduce a una tropa militar o incluso a nada, donde “ser el mejor”, ir a un preuniversitario o dedicarse al estudio por completo se vuelven privilegios y cosas difícilmente alcanzables para una realidad como la que allí se vive. Sin embargo, hay apuestas interesantes para llegar a las regiones. La Universidad Nacional de Colombia tiene cuatro sedes de frontera, en San Andrés Islas, Leticia, Arauca y Tumaco, instituciones que se vuelven la única opción para muchos y muchas; sin embargo, estas se encuentran en un déficit presupuestal, profesoral, técnico y tecnológico que les impide solucionar problemas tan estructurales.
La discusión no se debe agotar en el examen de admisión, debe invitar, nuevamente, a pensarse la cobertura, la financiación, las lógicas de la “mejor” Universidad de Colombia y en general de la educación pública. Es cada vez más evidente la necesidad de trascender del discurso, y en los últimos años se han realizado múltiples esfuerzos para fortalecer los debates y las propuestas en torno a la educación básica y superior. Sin embargo, esta es una tarea que no debe detenerse nunca. Es necesario repensar y cuestionar constantemente nuestro sistema educativo. Crear y proponer nuevas formas desde diferentes miradas, disciplinas y enfoques. Revisar modelos educativos que han sido exitosos en otros lugares y adaptarlos a nuestras particularidades.

Tomado de: Revista Semana, 2018.
También, son importantes más encuentros dedicados exclusivamente a pensarse nuevos modelos de educación y que cuenten con diferentes perspectivas (indígenas, campesinos, LGBTIQ+, afros, profesores, teóricos, científicos, niños, jóvenes, personas en situación de discapacidad, estudiantes, políticos, entre otros). Pero no congresos como los existentes, donde se hacen meras alianzas y las discusiones más grandes son en torno a quien sale a figurar en los medios de comunicación. Espacios que no se reduzcan a la participación de representantes estudiantiles o profesorales, por el contrario, deben ser escenarios horizontales, de construcción colectiva, pues la educación es necesariamente un asunto que nos concierne a todos.
Para cerrar, es indispensable anotar que ni la Universidad Nacional, ni ninguna otra institución de educación superior puede solucionar el profundo problema de educación del país. A pesar de ello, es importante rescatar que la actual coyuntura nos da pie para seguir caminando, reflexionando y construyendo sobre la Universidad y el sistema educativo colombiano. Es necesario que la educación trascienda del plano del beneficio o el privilegio a lo que realmente es: un derecho.
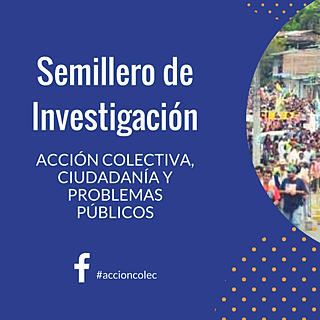



Comentarios