Educación Popular y Educación Propia: alternativas pedagógicas para la construcción de paz en Colomb
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 7 may 2018
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 2 nov 2018
Por: Laura Cristina Gómez Ruiz
La coyuntura de haber trascurrido un año en el cual las FARC-EP salieron de los territorios donde hicieron presencia por décadas como actores armados al margen de la ley y se concentraron en las diecinueve Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZTVN) y los siete Puntos Transitorios de Normalización, tras la firma de los acuerdos realizados con el gobierno nacional, arroja un panorama rural más deteriorado que cuando se vivía en pleno escalonamiento del conflicto en Colombia, luego de haber culminado el desarme total de este grupo y el inicio de los diálogos entre el ELN y el gobierno nacional, se continúa la busqueda para implementar unos acuerdos con tropiezos que la ciudadanía observa con descontento y pasividad ante los nuevos contextos sociales y políticos por los que atraviesa el país.
Principalmente, se observa una ineficaz implementación de los seis puntos pactados en la Habana y un nulo diálogo real con las comunidades instaladas en las zonas con presencia histórica del conflicto armado, que pongan en marcha mecanismos de sensibilización-pedagógica y así posibilitar la interrelación de estas con el Estado para una real construcción de paz. No obstante, es pertinente señalar que muchas de las tensiones surgidas en este nuevo contexto son usuales en los procesos de paz, porque “[…] no es posible consolidar la paz en el período inmediatamente posterior al conflicto ni mantenerla a largo plazo a menos que la población confíe en que se podrá obtener la reparación de las injusticias sufridas” (ONU, 2004, Consideración No. 2, citado por Rincón, 2010, p. 135).

Fuente: Laura Cristina Gómez. Movilización 1° de Mayo, proceso de Educación Popular: Proyecto Papalotl
Lo anterior, para relatar el valor de los procesos transicionales de otros Estados, siendo uno de los mayores aprendizajes arrojados en materia de construcción de paz y posconflicto, la importancia de la reconciliación individual y la reconciliación pública y colectiva. La primera consiste en el perdón individual de cada sujeto y la segunda en la capacidad administrativa del Estado para efectuar y construir con las comunidades los tres derechos para la reconciliación: el Derecho a la Verdad “entender el ‘por qué’ y el ‘cómo’ de las acciones de los perpetradores” (Rincón, 2010:p.136); el Derecho a la Justicia “confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción.” (Rincón, 2010: p.137) y el Derecho a la Reparación, entendida como “el conjunto de medidas que se establecen para resarcir a la víctima de los daños causados por los delitos.” (Rincón, 2010:p.138).
Sin embargo, ¿De qué modo en Colombia se podría construir paz basada en una eficaz reconciliación para la no repetición, siendo este un país con tantas voces para su construcción? Y, ¿Cómo el Estado podría acceder e implementar en las comunidades verdad, justicia, reparación y la implementación total de los acuerdos de paz con un diálogo directo con ellas para construir una real reconciliación pública y colectiva?
Para ello, deben existir, procesos pedagógicos como los facilitados por la Educación Popular y la Educación Propia desde las comunidades para el fortalecimiento del diálogo, la participación comunitaria, la organización política y la construcción colectiva de conocimiento; que posibiliten una real lectura contextual de las comunidades, partiendo desde la investigación local y formas propias de (re)producir los saberes, para alcanzar un encuentro y dignificación del otro como sujetos de poder y transformación. Esto, con el fin, de crear escenarios que posibiliten una vinculación comunitaria en la construcción paz y permitir un infalible encuentro para (re)contar la verdad y hacer memoria.
¿Cómo se podría dar este proceso? Si se entiende que el hecho educativo debe transcender y desdibujar el espacio de la escuela, podemos concebir que “la educación tiene que ir mucho más allá, afuera de la pared, tiene que tejer los hilos de la comunidad, (…) tienen que hacer ese tejido juntos [todos quienes la habitan] para garantizar la pervivencia de su comunidad” (Construcción colectiva de conocimiento, 2016, p. 10).
A la par, si se comprende que la paz no es un asunto netamente político que corresponde a los gobiernos de turno y que además existe una reconciliación individual que es asunto de todos y se nutre de las acciones cotidianas —al igual que el proceso educativo—; se puede asumir que estos enfoques educativos que surgen como pedagogías del sentir, pedagogías de la paz, del corazón, del amor, del diálogo de saberes, del encuentro y la dignificación del otro como sujetos de poder y transformación de sus cotidianidades, son los que se necesitan para construir una paz estable y duradera.

Fuente: Parteras en el taller de Educación Propia del Resguardo Unificado Embera Chamí sobre el rio San Juan, Pueblo Rico, Risaralda, 2017
De igual forma, cuando se cree que el Estado debe concentrar sus fuerzas en intentar edificar una reconciliación pública y colectiva, donde los actores puedan ser sujetos de sus mismas transformaciones, empoderados de sus historias, contextos, luchas, saberes, verdades; es cuando se entiende que sólo con las construcciones de los mismos actores es como se puede construir paz y asumir un posconflicto. De lo contrario seguirá pasando que las comunidades sin el proceso de empoderamiento, ni memoria, pasen de poder en poder, como está aconteciendo en muchos lugares, donde hay un relevo de control de quienes hacen las acciones violentas.
La tarea de recuperación del derecho a la verdad es una tarea que debe partir de la participación política y comunitaria de todos y todas, y no sólo de la labor de aquellas personas que vivieron los hechos, es fundamental comprender que en la construcción del posconflicto es necesario contribuir a educar y a formas unas ciudadanías responsables de (re)contar la verdad como una de las maneras eficaces para la no repetición. Por eso, unas de las claves para la paz en un Estado administrativamente débil como el colombiano, es la autonomía de los pueblos en su ejercicio político-pedagógico para la construcción de reconciliación y posconflicto, aspecto que garantiza la educación popular y propia.
Referencias:
Construcción Colectiva de Conocimiento. (2016). Bases para la construcción del
Proyecto Educativo Comunitario del pueblo Embera Chamí y Katío del Resguardo Unificado Embera Chamí sobre el río San Juan de Pueblo Rico Risaralda. Insumo del convenio No. 0826 de 2016 celebrado entre la Gobernación de Risaralda y el Cabildo Indígena del Resguardo Unificado Embera Chami de Pueblo Rico.
De Gamboa, C. (2005). Justicia Transicional: dilemas y remedios para lidiar con el
pasado. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 7 (Especial), 21-40.
Rincón Villegas, A. (2010). Del cese al fuego a la paz sostenible: desafíos
contemporáneos de la Justicia Transicional. Revista Análisis Internacional, 2, 129-146.
[1] El contenido total de este artículo será publicado por la revista FORUM del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín, como: Educación popular y educación propia: ¿alternativas pedagógicas para la construcción de paz en Colombia?
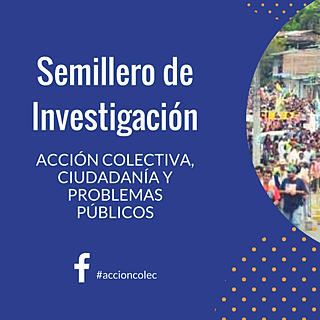


Comentarios