Apreciaciones sobre el desarrollo regional
- Semillero de Investigación Accion Colectiva
- 15 ago 2018
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 2 nov 2018
Por: Alejandro Aristizabal Silva.
Con los últimos hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país, cabe preguntarnos por la propuesta de desarrollo regional con la que el futuro gobierno buscará enfrentar una nueva ola de conflictividad, que deviene principalmente de los enfrentamientos entre diferentes grupos armados y el Estado, como son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcoparamilitares como: los Pelusos, La Oficina y el Clan del Golfo[1].
Si bien el proceso de paz con las FARC-EP contempló la puesta en marcha de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), estos parecen estar en vilo por la misma dinámica del proceso de implementación, que desde el fast track, ha modificado puntos importantes en el proceso de paz como lo es la Justicia Especial para la Paz (JEP). Los PDET y los PATR actúan como instrumentos que facilitan procesos de planeación participativa para el desarrollo local de los territorios afectados por la violencia, buscando no solo dar trámite a las demandas existentes, sino también implementar los seis puntos contemplados en la negociación entre Estado y FARC-EP, especialmente, lo que tiene que ver con la reforma rural integral.

Fuente: Revista Dinero
Vale la pena señalar que es el mundo rural el que debe jugar un rol más protagónico en dicho proceso, sumando esfuerzos desde los distintos sectores sociales y políticos, para que sea realmente posible la construcción de la paz territorializada. De ahí, que existan varias preocupaciones por la agudización de conflictos en estos territorios, que si bien se preveían eran normales en el “posconflicto”, han tomado una proporción tal que hoy plantea alertas necesarias de atender de cara al posible desarrollo regional.
Así mismo, varios son los elementos que se deben analizar en la propuesta de los PDET Y PATR, en relación a la ruta que se requiere para que el Estado consolide dichos territorios, que supondría una reintegración de los derechos de los habitantes de las diferentes regiones en conflicto, y obligaría a estas personas en su condición de nuevas ciudadanías a la aceptación de la autoridad del Estado sin recurrir a la violencia para incidir en las decisiones de carácter público. A su vez, esto deberá estar acompañado de la reducción, al mínimo, a las contradicciones que producen esas acciones.
Los PDET y los PATR son regulados por el decreto ley 893 de mayo de 2017, en él se señalan acciones de impacto enmarcadas en las realidades de los diferentes territorios, especialmente los priorizados por el conflicto armado[2]. Son varios aspectos los que interesa analizar de estos instrumentos.
En primer lugar, se debe mencionar que la planeación y, en general, el ordenamiento territorial, son un fenómeno reciente en el país, parte del proceso de descentralización administrativa y de la transformación del Estado, en un escenario de glocalización, donde los Estados nacionales se rompen arriba y abajo, dando primacía a las localidades y regiones. Esta tendencia refleja la continuación del desarrollo de las regiones a partir, de la flexibilización de capital, reubicación de los procesos productivos, reordenamiento geográfico, más no, de un proceso serio de entendimiento profundo de las dinámicas territoriales, las adaptaciones rurales y los cambios que de allí provienen.
Este se complejiza más, si se tiene en cuenta que en los PDET y los PATR deben conciliar, armonizar y articular las acciones con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio (POT, PBOT o EOT), conciliaciones que a todas luces serán difíciles por el atraso y antigüedad de muchos de estos instrumentos en algunos municipios, además que algunos de ellos han sido susceptibles de manipulación e intereses políticos individualistas, que en ocasiones también utilizan el ejercicio de la fuerza y la violencia como único camino para imponer políticas sectoriales propias del paradigma de desarrollo hegemónico. Lo que parece evidenciarse con esto es que el Gobierno cree, que la estrategia de desarrollo solo es la explotación e inversión de capital en zonas inexploradas, como es el caso hoy del turismo en la Macarena, Meta y la palma africana en la Serranía del Abibe, Urabá antioqueño[3].
En segundo lugar, cabe prestar profunda atención al tema de la participación, pues si bien se busca la incorporación de la planeación participativa en estos instrumentos, no hay claridad sobre los mecanismos que definirán la acción protagónica de las comunidades, tanto con la inclusión de expresiones institucionalizadas, como de expresiones no institucionalizadas, para que los ciudadanos ejerzan el derecho a decidir sobre sus territorios. La participación se entiende como la estrategia por excelencia para fortalecer la democracia en los territorios regionales; teniendo en cuenta los factores reales de poder aún existentes en estos, como las diversas expresiones del clientelismo, entre ellos, el clientelismo armado, se debe buscar que tanto los PDET como los PATR, no excluyan a los sujetos políticos y las organizaciones de base de la manera que lo hacen otras estrategias de planeación y participación, que cooptan iniciativas o prácticas de los actores buscando encasillarlos en dinámicas más representativas que de participación deliberativa y directa, como pasa por ejemplo con las víctimas en la ley 1448 de 2011 y sus mesas de participación.
En tercer lugar, la implementación de estos planes y programas se realizaría a través de la metodología de banco de proyectos, lo que también trae consigo varias preocupaciones. Una de ellas es el carácter de la misma, en tanto podría convertirse en una posible continuación del intervencionismo asistencial del Estado, es decir, no se está universalizando su presencia si no que la focaliza a partir de proyectos específicos, limitándose una visión integral de los problemas y abordándolos de forma aislada. En este caso lo que debería buscar los PDET y los PATR, en la reforma rural integral, asumiendo la ruralidad como un complejo entramado de relaciones sociales que no solo se pueden ubicar en el aspecto agrícola[4]. Otra preocupación de esta metodología, es el alcance de los instrumentos, pues por su estrategia de focalización no llegaría a todas las poblaciones pobres y vulnerables, como reza su objetivo.
Y en cuarto lugar, precisamente sobre este último aspecto del alcance, los PDET y los PATR no cubren todo el territorio nacional, lo que ejemplifica la ausencia de una verdadera política de desarrollo que entienda la diversidad regional del país y sus condiciones geográficas. Es decir, a pesar de los grandes esfuerzos y las altas posibilidades de desarrollo que existen con estos instrumentos, subregiones, por ejemplo, como el Oriente antioqueño, que se declara hoy zona de consolidación por estar libre de actores armados pero que no está desprovista de conflictos de carácter rural relacionados con actividades económicas como la producción hidro energética o la pérdida paulatina de la vocación agraria de varios de sus municipios; no cuenta con herramientas o políticas públicas necesarias para recibir acompañamiento y promoción en el logro del desarrollo regional.

Fuente: Universidad Pública Resiste.
En síntesis, es importante evidenciar que nuestro país tiene un gran reto si quiere finalmente llevar a buen término la aplicación de políticas públicas en diferentes regiones que consoliden el desarrollo regional y reduzcan los niveles de confrontación, pues no solo es la conciliación de actividades económicas en las regiones lo que llevará el aclamado desarrollo; es el retomar la visión integral de las comunidades, de lo que para ellas es en últimas su proyecto colectivo local y regional. Si bien estos instrumentos de los PDET y los PATR generan un importante avance en lo que debe ser la planeación regional, hay claridades que deben hacerse y, de ser exitosos, deberían replicarse en cada rincón del país.
Notas:
[1] Al respecto véase: El Tiempo. “A Medellín han llegado 2119 desplazados desde Itüango y el Bajo Cauca” Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/a-medellin-han-llegado-2-119-desplazados-desde-ituango-y-el-bajo-cauca-196918; “Sigue ola de violencia en el Catatumbo pese a fin de paro armado” Tomado de: http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/sigue-ola-de-violencia-en-el-catatumbo-pese-a-fin-de-paro-armado-21221
[2] Alto Patía-Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño, Macarena-Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera nariñense, Putumayo, Sierra Nevada-Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima, Urabá antioqueño. Véase: Presidencia de la República. "Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-: -PDET – Decreto ley 893 mayo de 2017". Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tomado de: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20893%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
[3] Para mayor claridad, véase: Noticias Caracol “Este lugar que estuvo 40 años en poder de las Farc” Tomado de:https://noticias.caracoltv.com/camino-a-la-paz/este-lugar-que-estuvo-40-anos-en-poder-de-las-farc-sera-ahora-un-santuario-turistico y El Mundo, “Industria en Urabá el reto de crecer en el entorno” Tomado de: http://www.elmundo.com/noticia/Industria-en-Uraba-el-reto-de-crecer-con-el-entorno/354520
[4] La Silla Vacía. “Que ha pasado con el enfoque territorial en Colombia”. Tomado de: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/que-ha-pasado-con-el-enfoque-territorial-en-colombia-59317
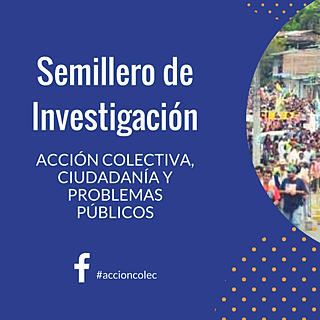


Comentarios